VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO
I.
INTRODUCCIÓN
El conflicto
armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 dejó una profunda huella en
la sociedad, no solo por el accionar de los grupos terroristas como Sendero
Luminoso y el MRTA, sino también por las violaciones a los derechos humanos
cometidas por agentes del Estado. Hechos como la masacre de La Cantuta se
convierten en símbolos de la violencia institucionalizada y de la fragilidad
del Estado de derecho en esos años. Analizar este suceso es fundamental para
entender cómo, en la lucha contra el terrorismo, el Estado incurrió en
prácticas que negaron los valores democráticos que pretendía defender.
Este trabajo se centra en la masacre de La Cantuta debido a su importancia emblemática. Representa uno de los casos más notorios en los que miembros de un grupo paramilitar, el Grupo Colina, secuestraron, asesinaron y desaparecieron a civiles, específicamente a un profesor y nueve estudiantes universitarios, bajo el argumento de combatir al terrorismo. Otros casos, como la matanza de Barrios Altos, también evidenciaron patrones de violación de derechos humanos. Sin embargo, La Cantuta pone de relieve el impacto de la violencia estatal en espacios de formación educativa, afectando directamente a jóvenes que simbolizan el futuro del país. Analizar este hecho permite reflexionar sobre la necesidad de memoria, justicia y reparación para consolidar una sociedad democrática que no repita los errores del pasado.
II. INFOGRAFÍA SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
III.
DISCUSION
Y ANALISIS
El evento de La
Cantuta representa un símbolo significativo en la historia de la violencia en
el Perú durante las décadas de 1980 y 1990, especialmente en el contexto de la
lucha antiterrorista. Como indica Cayuela (2020), la sala dictaminó que las
personas asesinadas, incluyendo a un niño de ocho años, no eran terroristas,
refutando así la acusación infundada que se había hecho en su contra. Este
evento es emblemático porque refleja cómo en nombre de la política
contrasubversiva se violaron derechos humanos fundamentales y se cometieron
ejecuciones arbitrarias.
La Cantuta
ejemplifica la extrema dureza con la que el Estado peruano actuó durante la
lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, incluso dejando de lado los derechos
humanos en aras de combatir el terrorismo. Esto generó heridas abiertas en la
población y cuestionamientos sobre la legitimidad de la política antiterrorista
implementada. Este caso evidencia las limitaciones en la implementación de
justicia durante esa época, donde la respuesta estatal no siempre respetó el
debido proceso ni garantizó la protección de la población civil, contribuyendo
a un clima de desconfianza hacia las instituciones.
Además, subraya
la necesidad de la memoria histórica para reconocer a todas las víctimas,
fomentar la reconciliación y evitar la repetición de estos hechos. La política
contrasubversiva, aunque buscó restaurar la paz, mostró los peligros de una
estrategia basada exclusivamente en la fuerza sin el acompañamiento del diálogo
y el respeto a los derechos humanos.
En conclusión,
La Cantuta no solo es un recordatorio doloroso de los excesos cometidos sino
también una lección sobre la importancia de construir una política
antiterrorista que proteja la democracia y los derechos fundamentales, apoyada
en la memoria histórica y la justicia para todas las víctimas.
IV.
EVALUACIÓN
DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CVR
¿Cuáles fueron las principales recomendaciones de la CVR para la reparación
de las víctimas?
Según Macher (2023), menciona que “Reparar y compensar la violación de los
derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales
sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno”. De esta
manera, se deduce que es fundamental que se establezcan distintas reparaciones
para las víctimas. Por ello, el congreso, el 20 de julio del 2005, aprobó la
ley de reparaciones, la cual tenía como objetivo principal fijar un marco
normativo del plan integral de reparaciones, para aquellas víctimas que
sufrieron las olas de la violencia durante los años 1980 al 2000, teniendo como
recomendaciones principales, según el programa del PIR las siguientes
reparaciones:
a) Programa de restitución de
derechos ciudadanos.
b) Programa de reparaciones en educación.
c) Programa de reparaciones en salud.
d) Programa de reparaciones colectivas.
e) Programa de reparaciones simbólicas.
f) Programa de promoción y facilitación al acceso habitacional. Buscando
con ello revertir el daño causado por los distintos grupos terroristas que
azotaron las distintas regiones del Perú.
¿Qué avances ha logrado el Estado peruano en la implementación de las
recomendaciones de la CVR?
El Estado peruano tiene un avance parcial en las recomendaciones de la CVR;
como la implementación de Registro Único de Víctimas (RUV) con
266.000 inscritos y reparaciones económicas simbólicas, aunque persisten
subregistros y demoras; logró 23 sentencias condenatorias por crímenes de lesa
humanidad, pero con impunidad predominante en casos de desapariciones forzadas;
incorporó el conflicto armado en el currículo escolar de forma desigual y
mantiene reformas institucionales limitadas, evidenciado en el uso
desproporcionado de la fuerza en protestas. La CIDH reconoció avances en
medidas específicas (como atención en salud mental a víctimas), pero persisten
desafíos críticos: acceso restringido a diversos archivos, reparaciones
colectivas insuficientes y falta de presupuesto para salud mental. La
participación internacional mediante el sistema SIMORE ha mejorado el
monitoreo, aunque sin resolver problemas estructurales de justicia y memoria
histórica. Martín Tanaka. (2023, septiembre 5). Menciona que el informe
de la CVR debe ser base para un consenso político que rechace la violencia,
defienda la democracia y promueva una respuesta estatal eficaz y respetuosa de
los derechos humanos. Se necesita justicia y reparación para las víctimas, y
atender a las poblaciones más golpeadas por el conflicto: rurales, indígenas y
excluidas. Es un compromiso mínimo pero esencial.
¿Por qué muchas víctimas sienten que aún no han sido reparadas
adecuadamente?
Muchas víctimas sienten que aún no han sido reparadas adecuadamente porque
las reparaciones económicas que reciben no incluyen un componente simbólico que
reconozca su sufrimiento, la responsabilidad del Estado y la restitución de su
ciudadanía. Según Macher (2023), cuando las víctimas acuden a recoger el dinero
y firman un recibo en el Banco de la Nación, no perciben esta acción como un
acto de reconocimiento por parte del Estado ni como una verdadera restitución
de su dignidad y derechos, ya que falta un componente simbólico que dé sentido
a la reparación. Esto demuestra que la reparación no puede reducirse solo a una
transacción económica. Para que sea efectiva, debe tener un valor simbólico que
permita a las víctimas sentirse reconocidas y valoradas; de lo contrario, se
corre el riesgo de que la reparación sea vista como superficial, perpetuando la
sensación de abandono y falta de justicia.
¿Cómo reaccionaron
la clase política y las Fuerzas Armadas frente al informe de la CVR?
Reacción de clase Política:
Intervención del presidente regional Omar Quesada: Durante la presentación
del informe en Ayacucho, el presidente regional Omar Quesada, que era un líder
del Partido Aprista Peruano (PAP), ofreció un discurso con un enfoque político
claro. Este hecho refleja que la clase política no fue unánime en su postura
frente al informe, ya que Quesada utilizó el evento para enviar un mensaje
político, probablemente vinculando el informe con su posición partidaria.
Desconfianza y división: En la Plaza Mayor de Ayacucho, la multitud se
mostró inicialmente dispersa, lo que simboliza la desconfianza entre los
sectores sociales y políticos en relación con el informe de la CVR. Aunque, a
medida que se acercaba el inicio de la presentación, la gente se unificó en la
plaza, nunca llegó a haber un sentimiento común, ya que seguían presentes
diferentes posturas sobre el sentido de la ceremonia y sus conclusiones. Esto
sugiere que la clase política estaba dividida en cuanto a las conclusiones del
informe.
Reacción de las fuerzas Armadas:
Críticas de los periodistas: La reacción hacia las Fuerzas Armadas se
refleja principalmente en las críticas de los periodistas locales. Estos
periodistas, particularmente los de Ayacucho, tenían expectativas altas
respecto a la CVR, pero muchos consideraron que el informe no abordó con
suficiente profundidad o claridad la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en
los crímenes ocurridos durante la violencia política. Los periodistas se
mostraron críticos con el informe porque lo percibieron como una repetición de
las conclusiones de la Comisión Vargas Llosa, especialmente en casos como el de
los periodistas asesinados en Uchuracchay, donde no se identificaron
directamente a los militares como responsables.
Posturas enfrentadas: Según el Instituto de Estudios Peruanos (2010), el
debate en torno al informe de la CVR también estuvo marcado por tensiones sobre
cómo se presentaron las responsabilidades en el conflicto armado, reflejando
una falta de consenso entre diversos sectores, incluidos los militares (p.
26).
¿Por qué se dice que el informe de la CVR "no ha calado en la sociedad”?
Se dice que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
"no ha calado en la sociedad" porque, a pesar de su entrega y
difusión, las heridas del conflicto armado interno, así como las profundas
desigualdades y prejuicios, continúan vigentes en el Perú. Según Macher (2023),
el conflicto reveló brechas y desencuentros profundos en la sociedad peruana
que no fueron asumidos como propios por gran parte de la población, lo cual
evidencia la persistencia de actitudes racistas y de desprecio hacia ciertos
sectores, especialmente los más vulnerables(p. 168). Esta cita refleja que el
informe no logró ser interiorizado plenamente porque muchas personas, en lugar
de sentirse interpeladas por la violencia sufrida por las víctimas rurales e
indígenas, mantuvieron una actitud de indiferencia o exclusión. Además, aunque
la CVR recomendó una amplia difusión de su informe y un acceso abierto a su
archivo para promover la memoria histórica y evitar la repetición de hechos
dolorosos, estos esfuerzos se vieron limitados debido a la falta de un
mecanismo de seguimiento eficaz. Por ello, la comprensión y apropiación social
de las lecciones del conflicto sigue siendo incompleta, lo que dificulta
alcanzar una reconciliación auténtica y una transformación cultural y
estructural duradera en el país.
V.
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
En última instancia, el caso
de La Cantuta refleja con claridad los excesos de las políticas
contrasubversivas implementadas durante el conflicto armado interno en el Perú,
donde el Estado no solo vulneró los derechos humanos fundamentales, sino que
también debilitó la confianza de la población en las instituciones al priorizar
la represión sobre la justicia y la protección de los civiles.
Por otro lado, aunque el
Estado peruano ha avanzado parcialmente en la implementación de las
recomendaciones de la CVR, los esfuerzos realizados, como el Registro Único de
Víctimas y algunas reparaciones económicas, son insuficientes frente a la
magnitud del daño causado. La falta de reparaciones simbólicas significativas y
las limitaciones en el acceso a la justicia continúan siendo obstáculos
críticos para una reconciliación genuina.
Finalmente, la memoria
histórica y su apropiación por la sociedad son elementos clave para evitar la
repetición de hechos violentos y consolidar una democracia sólida. Solo a
través de la justicia integral, el reconocimiento pleno de las víctimas y la transformación
estructural de las instituciones es posible superar las heridas del pasado y
construir un futuro más equitativo y respetuoso de los derechos humanos.
Recomendaciones
-
Preservación
de la Memoria Histórica:
·
Crear
espacios físicos, como museos de la memoria, que documenten los hechos
ocurridos durante el conflicto armado interno y honren a las víctimas.
·
Producir
materiales educativos que incluyan testimonios de las víctimas y un análisis
del impacto del conflicto para ser utilizados en colegios y universidades.
·
Promover
actividades culturales como exposiciones, documentales, obras de teatro y
literatura que contribuyan al reconocimiento del pasado y fomenten la empatía
social.
-
Reparaciones
Simbólicas:
·
Realizar
ceremonias oficiales de disculpas públicas por parte del Estado hacia las
víctimas y sus familias.
·
Erigir
monumentos y memoriales en las comunidades más afectadas para conmemorar a las
víctimas y condenar los actos de violencia.
·
Declarar
fechas oficiales de recordación nacional para promover reflexión y conciencia
sobre las consecuencias de la violencia política.
-
Reparaciones
Sociales y Económicas:
·
Proveer
apoyo psicológico integral y programas de salud mental específicamente
diseñados para las víctimas y sus familias.
·
Ampliar
y agilizar los procesos de reparaciones económicas, asegurando que incluyan un
componente que dignifique a las víctimas.
·
Facilitar
acceso a educación y vivienda para las comunidades más afectadas como una forma
de compensar los daños sufridos.
-
Fomentar
el Diálogo y la Reconciliación:
·
Crear
mesas de diálogo permanentes entre víctimas, representantes del Estado y
sociedad civil para abordar pendientes en la reparación y promover la
reconciliación nacional.
·
Impulsar
programas de capacitación a funcionarios públicos sobre derechos humanos y la
importancia de la reconciliación histórica.
-
Reformas
Institucionales y Garantías de No Repetición:
·
Fortalecer
las instituciones judiciales y de derechos humanos para garantizar justicia y
evitar futuros abusos.
·
Implementar
medidas claras de fiscalización para que las fuerzas del orden actúen dentro
del marco legal y respeten los derechos humanos.
REFERENCIAS:
Cayuela
Berruezo, M. (2020). Una historia de violencia: El Perú entre los años 1980
a 1997. Scientia, 21(21), 235–246. https://doi.org/10.31381/scientia.v21i21.2790
Instituto de
Estudios Peruanos. (2010). La Comisión de la Verdad y Reconciliación y los
medios de comunicación: Ayacucho y Lima. https://hdl.handle.net/20.500.14660/1000
Macher, S.
(2023). Las recomendaciones de la CVR, 20 años después. Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos. https://drive.google.com/file/d/1TbeAzLaG4MZVOXeyaupx2ISbL0jy3zLK/view
Tanaka, M.
(2023, 5 de septiembre). Veinte años del informe de la CVR. Instituto de
Estudios Peruanos. https://iep.org.pe/noticias/columa-martin-tanaka-veinte-anos-del-informe-de-la-cvr/


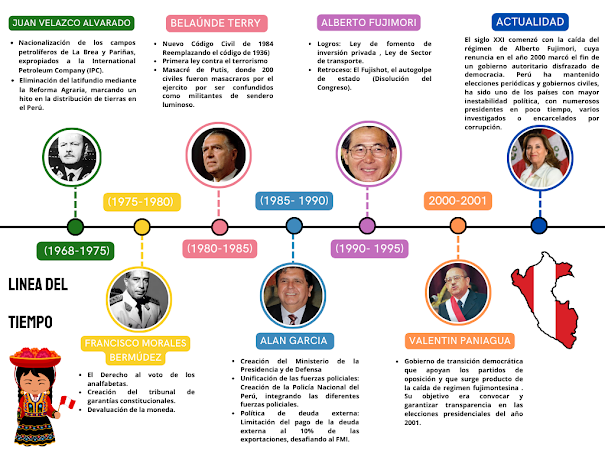
Comentarios
Publicar un comentario